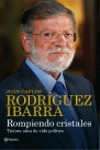Por Jorge Enrique Rojas, reportero de El País de Colombia
Por Jorge Enrique Rojas, reportero de El País de ColombiaCali es una de las ciudades de Colombia donde mueren más jóvenes asesinados. Entre 1993 y el 2007, como consecuencia de la violencia que acosa a esta ciudad, 2.690 menores de edad perdieron la vida. el 87,9% de los menores muertos en los últimos años estaba entre los 14 y los 17 años; y el 91,9% eran hombres. Cifras de un panorama trágico. Cali se convirtió en un inmenso cementerio de jóvenes. Suena atroz, pero es la verdad. En los últimos quince años fallecieron tantos, como cabrían en 73 salones de clase de una universidad. Suena trágico, pero es inocultable. Los muchachos que cayeron en atracos, en disputas de pandillas, en riñas callejeras, en asesinatos selectivos, por venganzas, por balas perdidas, son tantos que habrían llenado los edificios de tres facultades completas. Entre 1993 y el 2007, como consecuencia de la violencia que acosa a esta ciudad aquí y allá, 2.690 menores de edad perdieron la vida en medio de la ceguera social y un estado de indiferencia generalizado en el que nadie dijo nada. ¿Acaso no los vieron morir? ‘Jota’ se fue hace seis años. Tenía 16 y era rubio, de ojos verdes. Estudiaba en un colegio bilingüe y estaba seguro de que algún día sería un ingeniero capaz de construir puentes, carreteras y edificios. Eso era lo que le decía a sus papás. Ellos ahora viven en España. Se fueron desde que al chico lo apuñalaron en una esquina por bajarlo de una moto. Nunca encontraron al asesino. Los recuerdos de ese día siguen siendo grises y pesados, como una montaña de escombros. Miriam tocaba la guitarra. Iba a ser cantante, sus profesores se lo habían pronosticado. A los 12 años tenía un oído prodigioso. Pero nadie le advirtió que también debía afinarlo para advertir el maldito silbido de las balas perdidas. Como esa que se le incrustó en la nuca y apagó su voz para siempre. William Alexánder Jiménez era campeón nacional de bicicross. Tenía 14 años y una carrera que los expertos calificaban de prometedora a escala orbital. En cinco meses viajaría a Australia para competir por el campeonato mundial. Pero el 4 de junio de 1998 seis ladrones se le atravesaron en la Avenida Ciudad de Cali. Seis tipos contra un niño que sólo sabía pedalear. Le dispararon al corazón por quitarle unos tenis azules. Entonces sus pies desnudos ya nunca más fueron veloces. Hallar historias de sueños truncados y proyectos de vida cegados en esta ciudad no resulta difícil: no es por alarmar, pero los dramas se repiten en las esquinas. En Visión Cali, un análisis estadístico publicado hace dos años por el Observatorio Social de la Alcaldía, los números demuestran que no se trata de un cuento de terror inventado para atemorizar. Sólo entre el 2000 y el 2006 se registraron 1.270 homicidios de menores, con un promedio de 181 casos por año, 15 hechos por mes y uno cada dos días. Esta capital, a la que insisten en llamar Sucursal del Cielo, puede resultar un verdadero infierno para sus jóvenes. ¿Cuántos médicos, arquitectos, músicos, científicos, artistas, matemáticos, físicos, poetas, economistas, sociólogos, literatos, diseñadores, ingenieros ha dejado de tener esta ciudad por culpa de la barbarie que la circunda? Los que van a morir, saludan Hasta hace dos meses, ‘Gatillo’ permanecía con vida en una casa de paredes agujereadas, ubicada entre los barrios Antonio Nariño y Mariano Ramos. Tenía en ese entonces 16 años y acaba de heredar la jefatura de una banda de atracadores que había fundado su hermano, antes de que lo asesinaran a mediados del año pasado. Al muerto le decían ‘Pit bull’. Era un tipo gordo, de ojos rasgados y mandíbula prominente, al que acusaban de tener una fiereza genética y asesina, así como le sucede al animal con que era comparado. Cuando lo encontraron muerto en la calle, como un perro, apenas había llegado a la mayoría de edad. “Él sabía que no iba a durar mucho. Yo sé que no voy a durar mucho. No nacimos pa’ semilla, como dicen. Aquí la vida es corta. Nunca hubo oportunidad de estudiar, nunca hubo plata pa’ eso. Fuimos lo que fuimos y somos lo que somos. La vida nos ha negado cosas, las hemos cogido a las malas y hay que pagar el precio”. Hasta hace dos meses, ‘Gatillo’ hablaba mientras balanceaba entre el pulgar y el índice un revólver calibre 38 que por esos días casi siempre mantenía en la mano. El arma, colgando de sus dedos como una rata muerta, hacía sombra pendular en el piso de una vivienda con muros de adobe sin revocar y un ambiente enrarecido por el humo de un cigarro de marihuana que otros cinco chicos fumaban en círculo. Los muchachitos, todos flacos, todos de miradas perdidas, todos con crucifijos y vírgenes tatuadas en sus cuerpos inconclusos, todos con menos de 17, eran los aprendices de esa escuela del delito que ‘Gatillo’ dirigía. Y al igual que él, mientras seguían el rastro del arma como un signo trágico que los perseguía a plena luz del día, todos sabían que pronto morirían.
En los últimos años, en las entrañas de Antonio Nariño, Manuela Beltrán, Mariano Ramos, El Retiro y otros barrios y calles del Distrito de Aguablanca, al igual que en sectores del centro, la ladera y algunas invasiones, la violencia se legitimó como una forma de supervivencia de una vida que, allá, se acostumbraron a ver con fechas de caducidad reducidas. Elmer Montaña, ex fiscal de la Casa de Justicia de Los Mangos, dice que esa visión fatalista se fue convirtiendo en una postura normal y extendida en las zonas de mayor riesgo, como consecuencia de una desatención histórica del Estado y un error reiterado en el tratamiento del problema. “La apuesta de las autoridades siempre ha sido represiva, cuando lo que se ha necesitado es un proceso de acompañamiento, de educación, de inversión, de inclusión social. Hay que darles a entender a esos muchachos que existen, que nos importan, que los vemos”, dice Montaña. Hace dos años, en una visita programada por las autoridades a colegios del Distrito, al ex fiscal se le grabó la voz de un adolescente que ante la recomendación del Comandante de la Policía para que no se metiera en problemas, dio una respuesta tan cruel como aplicable para el fenómeno que allá se padece: “Si nunca nadie se ha preocupado por saber si estamos vivimos, tampoco tienen porque preocuparse por la forma en que morimos. Si a mí me pagan por poner una bomba, yo la pongo”. De acuerdo con un investigador criminalístico consultado por El País, esa desesperanza constante ha sido aprovechada de manera perversa por la delincuencia organizada, facciones urbanas de la guerrilla y reductos paramilitares, que están utilizando jóvenes de las zonas más deprimidas como la carne de cañón en su guerra sucia. “Saben que se trata de pelados sin oportunidades, sin futuro y con cientos de necesidades. No es que sean malos, es que tienen hambre. Y esa no es una excusa para cometer el delito, pero sí el pretexto que los hace vulnerables ante él. Por eso las muertes de esos culicagados se volvieron pan de cada día”, afirma el curtido ‘sabueso’. En el 2007, la Casa de Justicia de Los Mangos desarrolló un estudio de riesgo (delictivo) en algunos sectores del Distrito de Aguablanca. Para ese momento, sólo en Mariano Ramos, estaban funcionando quince oficinas de cobro, que es como se llaman ahora las empresas de sicariato. Y en todas había menores de edad vinculados al negocio ilegal. Según las cifras del Observatorio de la Alcaldía, 335 de los homicidios registrados en los últimos 15 años, ocurrieron en hechos relacionados con venganzas, ajustes de cuentas y esas masacres encargadas que con una paradójica asepsia llaman “limpieza social”. Hace dos semanas en Mariano Ramos, en una de esas matanzas, cayó ‘Gatillo’, el chico que hasta hace dos meses hablaba con el revólver pendiendo de su mano pequeña y temblorosa. En el mapa de ubicación de los homicidios de menores, acontecidos en los últimos cuatro años, las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, que conforman el Distrito de Aguablanca, están salpicadas por más de doscientos puntos negros. Y cada uno de ellos es una vida menos. ¿Quiénes eran? ¿Qué sueños tenían? ¿Acaso todos estaban metidos en esa ruleta rusa de la violencia por supervivencia